LA CULTURA LEATHER Y LA CULTURA
DE LOS OSOS
Por Javier Sáez
Barcelona, 14 marzo 2003
 Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento.
Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento.
Nuestra tesis es que
ambas estrategias suponen dos nuevas formas políticas de cuestionamiento de la
masculinidad, a partir de una reinvención artificial basada en el exceso,
estrategias que pone en cuestión cualquier presunta "naturaleza
masculina".
1. Introducción: los
orígenes de la cultura leather (cuero) y de la cultura bear (osos).
2. La masculinidad en cuestión:
las subculturas leather y bear como performances de género.
3. Doble lectura:
¿cuestionamiento de la masculinidad o reforzamiento de roles tradicionales?
Introducción: los orígenes de la cultura leather (cuero) y de la cultura
bear (osos).
La cultura leather (cuero).
A comienzo de la década de los 50 aparecen en Estados Unidos los primeros
colectivos gays que se identifican con formas y códigos tradicionales de la
masculinidad. Hasta esa época las representaciones sociales y mediáticas de los
gays se basaban en la imagen del homosexual afeminado, produciéndose en el
imaginario social una identificación casi completa entre el gay y “lo femenino”
(o, mejor dicho, con una imagen estereotipada de lo femenino): fragilidad,
sensibilidad, estética delicada, dulzura, amaneramiento, etc. Es el prototipo
de “la loca”, del gay con pluma.
Durante la segunda guerra
mundial se crearon en el ejército numerosos lazos homo eróticos entre hombres
que hasta ese momento habían vivido en el armario.
Incluso muchos de ellos sufrieron
la represión homófoba que caracteriza al ejército y fueron expulsados del
mismo. No obstante, al terminar la guerra algunos de estos hombres, atraídos
por ciertos valores experimentados en el ejército, como la disciplina, el
compañerismo, la solidaridad, la jerarquía, la indumentaria, las insignias,
etc, deciden continuar reuniéndose en pequeños grupos de aficionados a las
motos, donde se recrean estos códigos híper masculinos: relaciones de
dominación y sumisión, motos, estética “dura” basada en el cuero como signo de
identidad, y elementos característicos del cuerpo masculino: los bigotes, el
vello corporal, los músculos, la fuerza física, etc. Los primeros grupos
leather se constituyen en California alrededor de estos códigos en los años 50.
En 1954
se estrena la película The wilde ones, de Laslo Benedek, protagonizada
por Marlon Brando. En
esta película Brando hace de líder de unos de esos moteros
marginales; los guionistas se habían basado en los pequeños grupos leather
existentes en aquel momento.
A su vez la película tuvo mucho éxito y realimentó
la creación de una red cada vez más extensa de grupos leather en los EEUU.
En esa misma
época Kenneth Anger realiza el corto Fireworks (1946) donde se muestra a
sí mismo torturándose y en diversas escenas sadomasoquistas, y donde aparece
por primera vez en la historia del cine una referencia a la incipiente estética
leather. En otra película ya clásica de 1964, Scorpio Rising, Anger
recogerá ampliamente los códigos de los grupos leather: clubes de moteros,
fiestas con elementos satánicos, sadomasoquismo, música frenética, ceremonia de
la vestimenta con el cuero, y estéticas militares (incluyendo el uso de
esvásticas, un tema que creará mucha polémica dentro y fuera de las comunidades
leather por sectores incapaces de comprender su uso como fantasía excitante).
A comienzos de los años 60 las comunidades leather
gozan de cierta difusión dentro del mundo gay americano. De hecho, en 1962 la
revista Life publica un reportaje sobre ellas a partir de un famoso mural de
Chuck Arnett; según Life los leather representan "el
lado antifemenino de la homosexualidad" (veremos más adelante esta
cuestión de lo leather como posible argumento plumófobo). A partir de ese
momento California vive una importante inmigración de gays leather, de modo que
a comienzos de los años 70 existe una abundante proliferación de bares y clubs
donde se celebran fiestas y orgías con sofisticados códigos y nuevas prácticas
sexuales (back-rooms, slings, fist-fucking, uso de dildos, importancia de la
zona anal, prácticas sadomasoquistas, preocupación por la atmósfera que rodea
las escenas, etc.). Clubs como The
Catacombs, Inferno o Shaw’s atraen a muchos gays de Estados Unidos y de Europa,
entre ellos el filósofo Michel Foucault, quien hace una lectura muy interesante
de las prácticas sadomasoquistas; en una entrevista afirma lo siguiente:
“El
sadomasoquismo [...] es la erotización del poder, la erotización de las
relaciones estratégicas. Lo más chocante del sadomasoquismo son sus abismales
diferencias con el poder social. El poder se caracteriza porque constituye una
relación estratégica que reside en las instituciones. La movilidad, dentro de
las relaciones de poder, es sumamente reducida; ciertos bastiones son de todo
punto inexpugnables porque se han institucionalizado, porque tienen un influjo
perceptible en los tribunales, en la legislación.
Las relaciones estratégicas
interindividuales se caracterizan por su extrema rigidez.
El sadomasoquismo es, a este propósito,
sumamente interesante ya que pese a tratarse de una relación estratégica se
caracteriza por su flexibilidad. Hay claro está, dos papeles pero nadie ignora
que esos papeles pueden intercambiarse. En ocasiones, al comienzo del juego uno
es el amo y otro es el esclavo y al final el que era esclavo pasa a ser el amo.
O incluso cuando los papeles son permanentes, los actores saben perfectamente
que se trata de un juego, ya se cumplan las normas, ya exista un acuerdo,
tácito o expreso, por el que se establecen ciertos límites. Este juego de
estrategias reviste un enorme interés como fuente de placer físico. Pero no me
atrevería a decir que se trata de una repetición, en la esfera de la relación
erótica, de la estructura de poder. Es una representación de las estructuras de
poder a través de un juego de estrategias capaz de proporcionar un placer
sexual o físico. [...]
La práctica del sadomasoquismo termina
por introducir un placer, que a su vez hace nacer una identidad, razón por la
cual el sadomasoquismo es una auténtica subcultura; es un proceso inventivo. El
sadomasoquismo consiste en la utilización de una relación estratégica como
fuente de placer (de placer físico), hecho este, el de hacer uso de las
relaciones estratégicas para proporcionar placer, que se ha producido en otras
ocasiones. Ya en la Edad Media, la costumbre del amor cortesano, con el
trovador, el cortejo entre la dama y el galán etc., era también un juego de
estrategias. Tipo de juego que puede advertirse actualmente entre los jóvenes
que frecuentan las salas de baile los sábados por la noche; incorporan
relaciones estratégicas. El interés radica en que la esfera heterosexual, las
relaciones estratégicas preceden al sexo; se justifican para llegar al sexo. En
el sadomasoquismo, por el contrario, las relaciones estratégicas son parte
integrante del sexo, un convenio de placer en el marco de una situación
específica.
En el caso, las relaciones estratégicas
son relaciones nítidamente sociales que afectan al individuo en tanto que
miembro de la sociedad; mientras que en el otro lo que está en cuestión es el
cuerpo. El interés radica precisamente en esa transposición de las relaciones
estratégicas que pasan del ritual corporal al plano sexual.
La
reflexión de Foucault es importante por varias razones: primero porque en lugar
de hacer una lectura moral, psicologista o psicoanalítica de estas prácticas,
las considera subculturas con un discurso propio, formas de asociación y de
placer que a su vez son productivas, capaces de una inventiva respecto a la
sexualidad y el placer, y basadas en códigos claros pactados. Esta visión se
opone a la típica visión moralizante y negativa que existe sobre el
sadomasoquismo, incluso entre algunos sectores normalizados del movimiento gay
o películas manipuladoras como A la caza (Cruising) de William Friedkin,
donde el ambiente leather se retrata como violento, asesino y peligroso.
A partir
de estas prácticas leather y sadomasoquistas, y de algunos textos producidos
por grupos políticos gays, la antropóloga lesbiana Gayle Rubin inicia una
interesante reflexión sobre las diferentes sexualidades que también tendrá
efectos en las propias políticas de las lesbianas en los años 80 y 90 y en las
primeras referencias de la teoría queer. En lugar de analizar las diferentes
prácticas de las culturas gays de los 70, (en especial la cultura del cuero y
el sadomasoquismo,) en términos de fetichismo (Freud), o de ver en ellas
huellas de un patriarcado machista y opresor (feminismo), Rubin hace una
lectura de la sexualidad entroncada en la historia de las tecnologías, y en la
producción material de los objetos de consumo, la historia de la transformación
de las materias primas y la historia del urbanismo.
En el SM (sadomasoquismo)
la relación de los sujetos con estos objetos forman parte de la producción
moderna del cuerpo y de la relación de éste con los objetos manufacturados. La
novedad de este análisis es que” la historia de la sexualidad se desplaza desde
el ámbito de la historia natural de la reproducción para formar parte de la
historia (artificial) de la producción.
Este giro
epistemológico de Rubin es muy importante para comprender la distancia que va a
tomar la teoría queer respecto al psicoanálisis. Mientras que éste hace una
interpretación simbólica de la relación del sujeto con los objetos en función
de los avatares de la historia inconsciente del sujeto (con sus
identificaciones, rechazos, represiones) en un entramado vital marcado por la
castración (y donde el fetichismo es interpretado como una posición subjetiva
por no poder asumir la no existencia del pene en las mujeres), Rubin va a
concebir estas prácticas como parte de un dispositivo de tecnologías que
reconfiguran el cuerpo y las relaciones entre los sujetos en un marco histórico
y cultural concreto, y va a criticar al
psicoanálisis como un marco explicativo muy limitado a la hora de
abordar la cuestión del fetichismo:
No veo cómo se
puede hablar de fetichismo y de sadomasoquismo sin pensar en la producción del
caucho, en las técnicas usadas para guiar y montar a caballo, en el betún brillante
de las botas militares, sin reflexionar sobre la historia de las medias de
seda, sobre el carácter frío y autoritario de los vestidos medievales, sobre el
atractivo de las motos y la libertad fugaz de abandonar la ciudad por
carreteras enormes. Cómo pensar sobre el fetichismo sin pensar en el impacto de
la ciudad, en la creación de ciertos parques y calles, en los ‘barrios chinos’
y sus entretenimientos ‘baratos’ o la seducción de las vitrinas de los grandes
almacenes que apilan bienes deseables y llenos de glamour. Para mí el fetichismo suscita toda una serie de cuestiones
relacionadas con cambios en los modos de producción de objetos, con la historia
y la especificidad social del control, de la destreza y de las ‘buenas
maneras’, o con la experiencia ambigua de las invasiones del cuerpo y de la
graduación minuciosa de la jerarquía. Si toda esta información social compleja
se reduce a la castración o al complejo de Edipo o a saber o no lo que se
supone que uno debe saber, entonces se pierde algo importante.
Volviendo a
esta breve introducción histórica, hay que señalar un periodo de crisis en el
movimiento leather y sadomasoquista SM con la aparición de la pandemia del sida
a comienzos de los años 80. El sida, con sus efectos devastadores, supuso un
cambio en las prácticas y en las formas de organización de estos colectivos.
Las comunidades leather-SM reaccionaron rápidamente e iniciaron fuertes
campañas para implantar el sexo seguro, con iniciativas mucho más organizadas y
precoces que las de las propias administraciones Reagan-Bush, cuya pasividad
supuso una especie de genocidio planificado. Los cuartos oscuros y las saunas
fueron cerrados por las autoridades (sin medidas complementarias de tratamiento
o información), de forma que los colectivos leather-SM tuvieron que
reorganizarse en clubes privados con fuertes medidas de higiene y seguridad.
Hoy en día algunos locales y saunas de EEUU han vuelto a abrir pero sigue
habiendo bastantes limitaciones para practicar el sexo en ellos. En este
sentido, los locales leather-SM europeos son mucho más abiertos, y compaginan
la posibilidad de encuentros sexuales y fiestas leather-SM con medidas de
higiene y seguridad importantes (preservativos, guantes de látex y gel
gratuitos, folletos informativos, etc.).
En la
actualidad las comunidades leather y SM están extendidas por muchos países del
mundo, organizadas en clubes, asociaciones, locales, páginas web, libros y
revistas especializados, y nutren numerosos movimientos artísticos
(Mapplethorpe, Espaliu, Catherine Opie, Tom de Finlandia, cine porno, The Leather Archives and Museum en
Chicago...). Quizá han perdido algo del carácter clandestino y transgresor que
tenía en los años 60-70, pero por otra parte su visibilidad supone un reto a
los intentos de normalización que se ciernen sobre la comunidad gay.
 Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento.
Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento. Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento.
Sinopsis: han surgido en
la comunidad gay dos subculturas que mantienen una relación muy particular con
la representación de la masculinidad: la cultura leather (de cuero) y la
cultura de los osos (bears). El discurso
y las prácticas de ambas subculturas producen un efecto paradójico alrededor de
las representaciones simbólicas y políticas de lo masculino: la cultura leather
potencia los cuerpos y las actitudes híper masculinas, llevando el disfraz del
cuero hasta un exceso que vuelve paródica la propia construcción de la
masculinidad. La cultura de los osos intenta construir un cuerpo y unos valores
"naturales" a partir de algunos valores tradicionales de la
masculinidad: la barba, el vello corporal, el cuerpo fuerte, grande u obeso, la
virilidad, la ausencia de afeminamiento.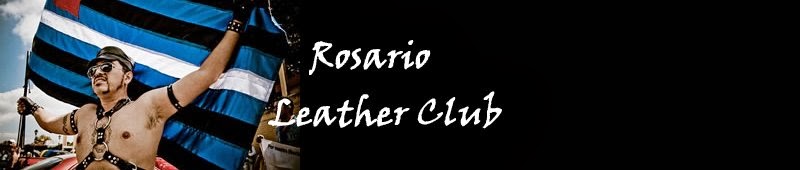
No hay comentarios:
Publicar un comentario